Cuidado para cuidadores desde la autocompasión
Antes de navegar en prácticas autocompasivas queremos compartir dos términos: los cuidados desequilibrados, que son el tipo de cuidados relacionados con el activismo, los liderazgos y el campo de quienes acompañan desde la salud; y la comunalidad sin paliativos. Ambos involucran una entrega de cuidados que no es recíproca, ya sea porque no se reciben de vuelta o porque a veces cuidamos sin cuidar de nosotrxs.
Las necesidades básicas que suelen aplazarse en estos contextos pueden ser emocionales, físicas, económicas y mentales, las cuales se relegan a costa de ejercer el servicio. Ángela Robles, acompañante terapéutica, recomienda que cada liderazgo reconozca cómo ha aprendido que se debe ejercer el cuidado, con el fin de observar las ideas ligadas al sacrificio donde cuidar de lxs otrxs conlleva descuidarse a unx mismx. Este último aspecto, merece también una mirada con perspectiva de género, ya que dentro de las cargas sociales existentes para las personas que han sido socializadas como mujeres, pesa incluso más fuerte el hecho de priorizar lo externo por encima de sí mismas.
Una situación que puede afligir el cuerpo —la cual amerita nuestra autocompasión— es cuando empatizamos con el dolor de otrxs y lo cargamos asumiéndolo como propio. No sucede únicamente con el dolor del uno a uno, sino también con el dolor del mundo, lo que sentimos, por ejemplo, cada vez que vemos noticias sobre el genocidio contra el pueblo palestino o sobre las continuidades del conflicto armado en territorios como la amazonía, el chocó biogeográfico y el Cauca, en Colombia. En esos momentos es preciso indagar ¿qué hacemos normalmente para procesar lo que nos duele de otrxs?, y si acaso precisamos fortalecer herramientas para habitarlo con más suavidad, sin perder la empatía, pero también sin hundirnos en oscuridades que nos imposibiliten ver salidas.
Detrás de la falta de autocuidado hay muchas emociones como raíz, generalmente vinculadas al miedo o la culpa, u otras según la experiencia de vida de cada persona. Para toda posible raíz, Ángela Robles sugiere contemplar la emoción y darle espacio para estar con ella: aprender a sentirse culpable o con miedo es importante.
Es posible que en ocasiones tomar una decisión, que implique priorizarse y genere culpa, sea una señal de que estás haciendo por primera vez algo por ti. Entre culpa y resentimiento elige la culpa, porque escoger el resentimiento —en este caso— puede dejar un enojo congelado en el cuerpo por actuar guiada desde el sacrificio.
Una característica más que identifica, en ocasiones, a los liderazgos comunitarios es la hiperindependencia. Resolver todo, siempre en soledad, es percibido como una respuesta traumática: muchas veces pediste algo y no lo obtuviste, entonces como consecuencia del trauma ayudamos sin límite y creemos que no requerimos apoyo de nadie. Ahí yace la angustia de pedir ayuda, pero urge recordar que suplir nuestras necesidades tiene que ver con pedir. Queremos que abras la puerta a recibir el apoyo de otrxs con la certeza de que todxs nos valemos de la interconexión y lo comunitario también tiene que ver con que los liderazgos se sientan sostenidxs por la red que cuidan.
Te invitamos a abordar una serie de preguntas reflexivas para hacer de manera individual:
1. ¿Cuáles de mis necesidades aplazo, postergo o dejo de lado con más facilidad cuando trabajo con o para otrxs?
2. ¿Qué efectos he notado en mí, pero también en mi espacio colectivo o comunitario, cuando sacrifico mis necesidades por ese trabajo comunitario?
3. ¿Cómo es visto en mi contexto de trabajo comunitario dejar mis necesidades de lado?
4. ¿Qué me ofrece el hecho de aplazar mis necesidades? ¿Qué me lleva a hacerlo? Un ejemplo de esto es la validación.
5. ¿Qué creo que se podría decir de mí, o que puedo decir de mí mismx, si priorizo mis necesidades sobre las de mis espacios comunitarios?
Comparte las respuestas en colectivo y revisa lo que identificas a partir de cada pregunta. Fíjate también cómo está tu cuerpo ante cada cuestionamiento si quizá llegan sensaciones de incomodidad o tensión.
Recursos descargables
Otros contenidos
Cuidarnos es un lugar de encuentro
Conocer los estados del sistema nervioso es útil para hablar del cuidado porque permite comprender cuándo realmente es posible la presencia y la escucha.
Se habla de un sistema nervioso autónomo porque funciona de manera automática. Viene cableado desde que estamos en el útero y de ahí a los siete años configura su propia manera de ser, sin embargo, este sistema conserva su flexibilidad para toda la vida, por lo que podrá ser reconfigurado en cualquier etapa. El sistema nervioso tiene conexión con tres centros: las vísceras, el corazón y el cerebro.
Las desregulaciones del sistema nervioso son evidentes a través de manifestaciones como el insomnio o la ansiedad, entre otras, y esas alteraciones significan que el sistema está funcionando por fuera de su capacidad.
Si no hay tolerancia para estar con ciertas emociones, generalmente aflictivas, el cuerpo encuentra maneras de esquivarlas o rechazarlas. Por ejemplo, cuando se presentan estallidos de enojo, es porque el cuerpo no logra procesar, gestionar y estar con esa emoción, entonces se reprime hasta que estalla provocando un círculo vicioso. Esa gestión solo será posible en la medida que las emociones se ubiquen en nuestra ventana de tolerancia y para aprender a estar con ellas debemos reconectar con señales de seguridad.
Dentro de la teoría polivagal se incorporan los destellos y las anclas como mecanismos para buscar esas sensaciones seguras. Los destellos agrupan estímulos pequeños y agradables percibidos en la cotidianidad a través de los sentidos. Mientras, las anclas son seres o acciones más complejas como lugares, personas, mascotas, prácticas o momentos del día que nos vinculan a sensaciones agradables.
Desde una mirada también polivagal el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas —simpático y parasimpático—, pero a su vez el parasimpático se divide en otras dos: vagal dorsal y vagal ventral. La rama simpática se vincula a la activación o movilización, asociada a momentos en los cuales necesitamos energía para movilizarnos y defendernos; esta se expresa de forma segura desde el juego y el aprendizaje de cosas nuevas, pero también se manifiesta cuando sentimos enojo y miedo. La rama parasimpática, por su parte, se asocia con la quietud, su expresión segura —que es el aspecto vagal ventral— se encuentra en el descanso, el sueño, la contemplación o el disfrute de comer, entre tanto, su manifestación no segura —vinculada al aspecto vagal dorsal— es una quietud por inmovilización, enmarcada en un estado de congelamiento o colapso.
En este sentido, existen tres estados del sistema nervioso que son relajación o conexión, activación o lucha/huida e inmovilización o colapso. Sus expresiones, en todo caso, no son mutuamente excluyentes.
El sistema nervioso es como un micelio: siempre está interconectado con otrxs

Cuando el cuerpo está más ubicado en su estado simpático (activación o lucha/huída) se entiende desde la noción yo sí puedo, porque se tiene la energía. Cuando está, en cambio, en estado de relajación su expresión es yo soy, no se trata de si puedo o no puedo, sino de ser genuinamente desde la confianza. Mientras, en estado de inmovilización el cuerpo se encuentra en la condición no soy capaz.
Necesitamos de todos los estados, más no hay negativo ni positivo en ninguno de ellos. Todos los mamíferos tenemos la misma configuración de sistema nervioso autónomo y específicamente el modo vagal dorsal (de inmovilización) fue heredado de los réptiles asociado a sus maneras de sobrevivencia: los réptiles se inmovilizan ante situaciones de peligro.
Lo más desarrollado de nuestro sistema nervioso es el modo vagal ventral (de relajación), el cual se relaciona con meditar y con la capacidad de socializar, por esto la presencia, la conexión y la escucha —que requieren los procesos comunitarios u otros vínculos que nutrimos desde los afectos— solo son posibles en ese estado, desde los otros dos el sistema nervioso no logra la disposición necesaria.
Es importante reconocer en qué estado nervioso te encuentras con más frecuencia o en un momento específico, para lo cual resulta útil regresar siempre a las sensaciones del cuerpo. Si identificas que estás en lucha/huida o inmovilización mantén la atención en tu cuerpo y sé consciente de la respiración.
Entre más prácticas de conexión/relajación cultives, más recursos de seguridad vas a integrar para sentir todo lo intenso que atraviesa la vida, incluído lo incómodo y lo hermoso.
Te invitamos a explorar las siguientes prácticas y ejercicios de regulación del sistema nervioso y liberación somática

Somos Fagua es una organización dedicada a la gestión de estrategias socioculturales. Involucramos expresiones de la comunicación, el arte y la cultura, como herramientas para potenciar la creatividad y las cualidades individuales y colectivas.









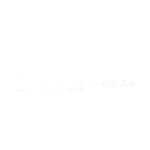

Deja una respuesta